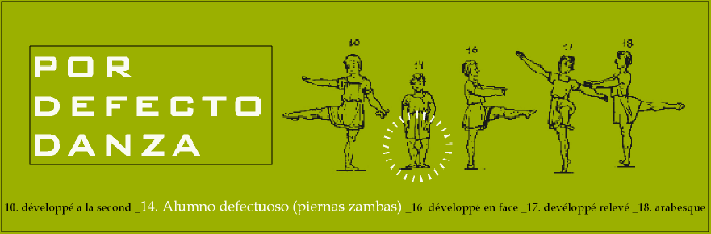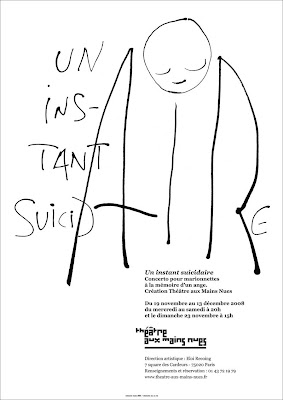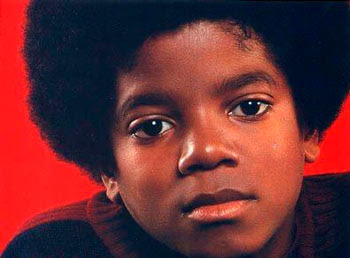A propósito de este blog he estado más atenta a lo que las distintas compañías de danza contemporánea hacen en Chile, pues me interesa hacer el ejercicio de escribir sobre las obras que veo, para no quedarme con las opiniones guardadas o dar una opinión al pasar. No puedo dejar de notar, en mi actividad como público, un acercamiento, en general, hacia el uso de lo cotidiano en las obras, tema fundamental en mi trabajo desde que estudiaba en el espiral: traer la realidad a la escena volviéndola extraña y cautivante.
No reclamo ser la primera ni la última en componer desde esta premisa, pero a través de este post apelo a construir un poco de memoria -que tanta falta hace en la danza, a pesar de los intentos del último tiempo, como la edición de libros relacionados a la danza y a la composición, pero como mi trayectoria aún no es tan visible ni larga, no ha quedado impregnada en esos libros- así que aquí va el intento.
Mi primer solo, desarrollado en segundo año de escuela, fue
Vedar y Cercenar (1998), donde busqué la manera de inhabilitar mis extremidades, con objetos casi ortopédicos, así comenzó mi trabajo que trató de como un ejecutante no debe buscar ser perfecto, sino utilizar sus defectos y limitaciones, para que se vea a la persona bailando y no al bailarín. Luego vino
Mudez (1999), un cuarteto en que los bailarines se relacionaban desde la diferencia usando arquetipos y una atmósfera de suspenso y
ensoñación que permitía que la danza fuera construida a partir de una idea previa de puesta en escena y no al revés (como solía suceder). Junto a
Marcela Santa María y
Tatiana Matínez (2000) buscamos trabajar en una coreografía (desgraciadamente
inconclusa) los secretos y la transgresión en el uso de los objetos, utilizando libros y un ajedrez para desde ahí generar la danza y las relaciones entre nosotras. En las obras de mi
examen de grado (2001-2002), la coreografía
Julieta y Romeo, usaba la diferencia de estatura de los intérpretes y su incomunicación estaba dada por la utilización de teléfonos,
en Patio de luz, un solo en donde la bailarina desarrollaba su trabajo en una especie de cajón mortuorio y en
Sin Sobre Tras (que debía ser danza pura) las bailarinas no daban nunca el frente y comían chicle.
En el 2003 desarrollé tímidamente mi primera obra fuera de la escuela,
COCINA, un solo coreográfico instalado en una cocina. La escenografía emulaba este espacio común intentando volverlo extraño e insólito a través de la danza. También utilizaba objetos cotidianos como platos, tazas, cubiertos, tarros de leche, etcétera.
Estrené
COCINA en el
MAC en enero del 2004 y curiosamente en las otras salas estaba el
Teatro la María con la obra
El Rufián de la Escalera, que tenía como escenografía una
gigantografía de una cocina. Luego mis compañeras de escuela (Francisca
Bórquez,
Tamara González,
Marcela Santa María y Paulina
Vielma) realizaron el
Proyecto Lugar Secreto, con la obra
Primera escena en el Living el que se desarrolló en un
living, que servía como espacio para la danza contemporánea.
Sin duda la cercanía y amistad con
Marcela Santa María influyó en que las propuestas de trabajo fueran tan similares, sin embargo, siento que es necesario precisar que esa temática ya la había comenzado a investigar desde antes, por lo menos, desde que di mi examen de grado para acceder a la mención de coreografía. A pesar de que para obtener aquella mención tuve que hacer trabajos con el pie forzado de mi querido profesor
Patricio Bunster, intenté por todos los medios introducir la idea de que la danza no está alejada de la realidad.
Cuando hice
COCINA me sentí cuestionada y no recibí tantos buenos comentarios de mis pares, quizá porque en la danza, en ese entonces, el cuerpo lo sostenía todo: los vestuarios eran abstractos y se ocupaba casi solo un color para todos los bailarines, los espacios estaban vacíos o a lo más con una silla o una mesa.
Me demoré 5 años en volver a montar una coreografía (sin contar el
video danza
CORTAR), la que siguió con lo que proponía en
COCINA, por lo que se hizo sobre la base de un supermercado. A pesar de que con
Medir la Distancia he recibido muchos más aplausos, me quedo inquieta y necesito decir que esa obra es producto de mi investigación de siempre en la danza, y que quizás las felicitaciones de hoy sean porque la danza chilena cambió, justamente hacia lo que yo proponía y no sé si era muy escuchado.
Volviendo a hoy, no puedo sino sorprenderme por cómo la danza recoge esta idea;
Asado (2007, de Francisca
Sazie) el trabajo se desarrolla en un patio típico
chileno,
Living Paradiso (2008, de
Paula Sacur) el espacio es otra sala de una casa,
Magnificar (2009, de Claudia
Vicuña y Alejandro
Cáceres) la escenografía es un hogar con diferentes piezas,
Nélson Avilés y
Daniela Marini preparan la coreografía
Hecho en casa (2009) para tratar su familia y la idea de hogar, Carla Romero junto a
Paula Sacur, desarrollan una coreografía denominada
Dos (2008), en un espacio-casa que de nuevo trabaja con sus objetos cotidianos.
Son hartas las coincidencias y no digo que mi obra deba considerarse como muy influyente o referencial en la danza de hoy, pero al menos sé que ésta está caminando hacia el lugar que he investigado y siento cierto orgullo, timidez, y probablemente también un poco de confusión, pues mis obras no aspiran a ser
populares, dado que me cuesta mucho difundir mi trabajo y quizás también por que no creo en la idea de: a más público, mayor éxito de la obra, aunque a veces pueda coincidir (sin que sea condición).
Recuerdo con mucho cariño haber ido a ver
la vitrina en la época en que estaba en el colegio... fui con mi hermana María Elena, hacía frío, no había nadie más que nosotras en una sala que ya no existe, llamada Ángar, creo. Luego de un rato de espera, hicieron la función sólo para dos espectadoras. No recuerdo un privilegio mayor. Sé que situaciones así son tan valiosas como una función atestada de público aplaudiendo, y es eso probablemente una de las cosas que me gusta de la danza.